La muñeca de trapo
Gustavo y Patricia sintieron ese acercamiento que ciega y parece alcanzar la perfección, es decir, se enamoraron. Ella debía partir a otra ciudad con su familia. Sus progenitores decidieron seguir manteniendo la residencia que poseían en San Miguel de Tucumán.
La relación de los jóvenes se mantuvo, pues a fuerza del cruce de tantas cartas entre ambos, ¿quién le permite una victoria a la distancia? Máxime si se trata de la pasión más primitiva del hombre. Pese a la resistencia de los padres de Patricia − única hija y heredera de una considerable fortuna − el amor se retroalimentaba a través de ese apego que no obedeció a negativa alguna. Ambos acordaron contraer matrimonio en San Juan. Aún sin saber si esa huída podría resultar un acto de cobardía.
Y, apenas nueve meses después, nació Sandra, esa hija tan deseada. Esa hija prematura que no pidió nacer y, por tanto, poco le importaría su paso por la vida.
Sandra era una niña traviesa, de pelo cobrizo y unos bellos ojos color miel heredados de su madre. Creció sana y feliz, bajo el cuidado de sus protectores padres. Su primer regalo fue una linda muñeca de trapo. Jamás se separaba de ella, ni tan siquiera para dormir.
Transcurrido un tiempo, después de que la niña cumpliese cinco años, su padre tuvo una terrible reacción alérgica. Patricia se asustó, observó que su marido no podía respirar. Rápidamente le llevó al hospital. En el asiento trasero del coche estaba Sandra con su muñeca, su rostro parecía enmascarado por una diabólica mueca. Gustavo estuvo a punto de perder la vida, fue ingresado con nebulización. Su estado revestía una acusada gravedad.
Por primera vez, los padres de Patricia fueron a verla y, ya de paso, conocer a Sandra, su nieta.
Lejos de mejorar, Gustavo empeoró. Esto resultó ser un nefasto presagio que se encalló en el corazón de Patricia.
Nadie sabía qué imágenes discurrían por la mente de Gustavo, ni tan siquiera si era posible que escuchase algo. Él se encontraba en el mayor vértigo de la angustia. En apariencia hacia los demás, dormía. Lo único visible y casi tan lastimoso como su estado de inmovilidad era la extrema sudación de su cuerpo.
No hace falta explicar que la vida deja de ser intolerable cuando se teme la presencia de la muerte.
Gustavo experimentó el acercamiento a ese túnel que siempre ha sido tema de discusión acerca de la supervivencia tras la vida. No divisó ninguna luz, ni hermosa figura. Se vio errando por las calles de un pueblo devastado. Los habitantes eran como maniquís de paja. Muchos estaban mutilados, sus caras parecían manifestar un gesto agradable, pero a él le causaban pavor. De pronto aparece una extraña escalera, así, como un cuadro iluminado que aparta toda bruma. Fija su atención en esa escalera que apuntaba muy alto pese a no tener barandillas ni sujeción alguna. Ve a Patricia cuando era niña, subiendo juguetona y alborotada, feliz con los cánticos de su infancia, tras ésta, sube con rapidez Sandra, silenciosa, como una serpiente que va tras su presa. Acto seguido, ve cómo su hija arroja a su esposa hacia un vacío perdido en el espacio. Sandra se vuelve y saluda a su padre con la mano en tanto besa a su inseparable muñeca de trapo.
Los padres de Patricia entraron en la habitación del hospital y le abrazaron. Sandra miró a sus abuelos, observó que algo traían bajo el brazo. Se trataba de un paquete envuelto en papel de celofán. Se dijo a sí misma, es para mí. Efectivamente, se trataba de su regalo. Al desenvolverlo se enfureció, era una muñeca veneciana. Ella jamás permitiría que nada fuese más bella que Ofelia, su primera muñeca, ya desgastada, manchada, carente de ojos y vestidura rasgada. Dio las gracias a sus abuelos, posteriormente tiró la muñeca por un inodoro del centro. Regresó en puro llanto, ese llanto que no hace lluvia y tan solo chispea sin conseguir emanar lágrimas certeras. Afirmó que alguien le empujó y la muñeca se despedazó. Sus abuelos le dieron ánimos y prometieron comprarle otra. La pequeña se sintió flechada por la mirada de su madre.
Patricia, tras quedar atrás esa disfunción familiar que no le permitía llevar a su hija al colegio, decidió reiniciar una vida, relativamente, normal. Acude con la niña al centro escolar. Obviamente, dio todo tipo de explicaciones acerca de la inasistencia de Sandra. La maestra le habló sobre los cursos de cocina y la extrañeza que le produjo que Sandra insistiese en poner manteca de cacahuete en las galletas, pues estaba acordada otra receta distinta. Patricia era celiaca, por lo tanto, no ingirió ninguna galleta. Gustavo sí tomó de ese postre para que su hija se sintiese congratulada. Era alérgico al cacahuete y no poseía un buen paladar. Eso, bien lo sabía Sandra. La maestra tras dar entrada a la niña a su clase, dio manifiesto a la madre de la misma sobre su extraño comportamiento. Le dijo que no era sociable y que en la hora del recreo se arrinconaba en el patio con su muñeca. Propuso que, tal vez, era aconsejable la no permisión de llevar ese juguete al colegio, e incluso ninguno, como norma general, para no discriminar a ningún alumno. Patricia asintió de forma gesticular sin pronunciar palabra. Se limitó a alegar que debía ir con urgencia al hospital.
Una vez allí, casi sin aliento, con el rostro pálido, al borde de un ataque de ansiedad, comentó a los médicos el motivo de los síntomas de su esposo.
Al fin, Gustavo parecía mejorar, pero la tristeza y el dolor de Patricia siguieron en aumento a medida que pensaba en la niña y en la posibilidad de haber perdido a su esposo. Le abandonó su color, y las constantes de su pulso disminuían o aumentaban como una olla a presión cuando se le pone ante el fuego o se la retira del mismo.
Pasados seis días, los médicos consideraron dar de alta hospitalaria a Gustavo por curación. No sin advertirle que extremase sus cuidados en el tema alimenticio. Le aconsejaron que llevase un collar que advirtiese de su alergia.
Se dirigieron a su casa. Durante el trayecto, Gustavo observó que el rostro de Patricia reflejaba pena, y lo peor, su alma parecía estar envuelta de dolor. Ella no le comentó nada sobre las galletas que Sandra elaboró. Igualmente, su esposo jamás le habló de sus sueños. Allí les aguardaban los padres de Patricia y la niña. Como él no podía remediar tener otros suegros, no le quedó otra que disimular todo lo posible. Lo más terrible es que al ver a su propia hija sintió una aversión enorme, se dirigió al mueble-bar y se sirvió un cóctel de tequila. Luego, otro, posteriormente otro más, así, hasta vaciar varias botellas. Patricia hizo otro tanto de lo mismo, incluso volvió a adquirir el vicio del tabaco. Una vez acostados los suegros y la pequeña, la pareja halló más tranquilidad. − En ocasiones, en contra de lo que se diga, une más el amor que el odio −. Subieron a la habitación, se miraron, se transmitieron, sin necesidad de recurrir a la palabra, todos sus sentimientos. Fusionaron sus cuerpos hasta abrir la fuente que mana del sexo.
De repente se sintieron observados, escucharon un sonido que obedecía al ruido herrumbrado de la puerta del dormitorio. Gustavo se levantó de la cama, la puerta de Sandra se cerraba en ese momento. Para él era elocuente que su hija estuvo presente, mirando...No quiso decir nada, ni tan siquiera acercarse a ella. Volvió a la cama con Patricia. Ésta le interrogó, él le dio calma, únicamente le mencionó que debía arreglar las bisagras de la puerta, pues estaban deterioradas y de paso mirar la antena del televisor, ya que movida por el viento había dejado de emitir señal.
El abuelo de Sandra mostraba una decrepitud física más que notoria, no podía andar a consecuencia de una artritis aguda que inmovilizaba gran parte de sus articulaciones. Por ello, debía sustentarse en una silla de ruedas.
El viento y la lluvia cesaron. El día despertó bajo la manta de un sol alegre. La abuela de la niña decidió salir con su esposo al porche de la casa a fin de que aprovechase esa calefacción que proporciona la naturaleza, lo cual le venía muy bien a sus piernas. La fragancia del baño nocturno del Galán de Noche, de las rosas y el césped, producían el bienestar de una vida en calma. La pequeña insistió a su abuela que le dejase con su abuelito, ésta última, consiente. Gustavo estaba subido al tejado con un medidor de campo a fin de orientar correctamente la antena. Escucha cómo su hija de forma ininterrumpida e impertinente le pide a su abuelo que le narre un nuevo cuento − habría sido el tercero −, pero éste estaba fatigado y le repetía que, por favor, le entrase a la casa. Entre el porche y el jardín había un espacio enlodado con cierto relieve. Sandra cautelosamente se aseguró de que nadie le mirase, eso creyó, acto seguido decide empujar la silla de su abuelo con todas sus fuerzas, apuntando la caída de forma premeditada hacia el barro. Posteriormente, marchó cantando en dirección a su casita de madera ubicada en la parte posterior de la casa.
Gustavo, ipso facto, saltó desde el tejado a fin de ayudar a su suegro. Le recogió con esa fuerza de flaqueza que desaparece cuando el cuerpo requiere resistencia. Le llevó adentro de la casa, su esposa y su suegra se hallaban en la cocina preparando tártara de manzana reineta, ambas eran amantes de la repostería de su tierra argentina. Inmediatamente, les solicitó ayuda. A la mayor premura llamaron al médico. El anciano rehusó un ingreso hospitalario, él sabía que se moría, apenas con un ligero hálito de vida le dejó una breve nota a su esposa. Escribió: ¡Aléjate de la maldita!
Sandra apareció con Ofelia, esa muñeca que más allá de ser un personaje imaginario para una niña, era un ente plantado en la insensatez de una mente novelesca.
La madre de Patricia, tras el óbito de su esposo, le rogó encarecidamente que le acompañase a San Miguel de Tucumán, lugar donde acontecería el sepelio. Su propósito iba más allá, temía vivir sola, deseaba enmendar sus errores, sobre todo, los cometidos con Gustavo, al cual llegó a adorar.
Patricia habló con su cónyuge acerca del proyecto de la suegra de éste. Gustavo, francamente, entendía la situación. Bien sabía que llorar en soledad acrecentaba el daño, era muy piadoso y sintió una profunda compasión por su esposa y la abuela de su hija; además, tenía posibilidades de prosperar más con su trabajo en la Universidad Nacional de Tucumán. También deseaba vender la casa de San Juan, olvidar, dejar atrás los recuerdos, ya no soportaba salir al porche ni volver a subirse al tejado.
Todos eran conscientes de la actitud de Sandra, todos guardaban sus secretos y mostraban − ignorancia −. Pero en el fondo de sus almas imperaba un secretismo que obedecía al miedo y, quizás, ese deseo de salvarla fuese un intento lisiado.
Acudieron al sepelio del difunto esposo de Amelia − madre de Patricia −. Había una gran concurrencia, principalmente de aristócratas, digamos que presuntos amigos. Santiago fue sepultado en el panteón familiar de los Montalvo, sito en la principal mansión que poseía su esposa y donde se hallaban los restos de sus antepasados.
Amelia se despidió de su hija, de Gustavo y de Sandra. No sin antes rogarles que agilizasen los trámites de la mudanza acordada. Allí quedó en pleno llanto con una expresión que simbolizaba toda palabra.
El traslado fue breve gracias a la encomiable labor de Gustavo que tampoco iba a dar rienda suelta a tanto sufrimiento.
Transcurridas dos semanas, cuando iban de regreso a la residencia de Amelia, Patricia se sintió indispuesta. Lo cual motivó realizar varias paradas. Sentía náuseas, regurgitaba. La niña no preguntaba, hablaba con su muñeca.
Una vez ubicados bajo el techo de Amelia, Gustavo acudió con Patricia al médico.
¡Qué alegría! Esperaban un bebé ¡Bendita enfermedad!
De vuelta al que ya era su nuevo hogar, les aguardaba Amelia, con un nerviosismo desesperante. La pareja sonrió al verla. Ella, que era muy inteligente, tocó el vientre de su hija. Y volvieron a derramar lágrimas, esta vez, de ilusión, conducto que, supuestamente, lleva a la esperanza.
Sandra se movía entre la soberbia y la cólera. Se encerró en su habitación, la cual su abuela había adornado con sumo gusto, además de repletarla de preciosos juguetes. Habló con Ofelia, su muñeca, y le prometió que nadie se interpondría entre ellas.
La residencia era majestuosa, señorial; poseía una biblioteca de alta riqueza, no solo por la calidad de las obras, también por las reliquias manuscritas que se remontaban a tiempos inmemoriales, un verdadero ensueño para cualquier amante de la literatura. La galería de cuadros de los Montalvo resultaba imponente. Esas pinturas genealógicas parecían tener vida propia. Simulaban seres vivos…Expectantes de sus descendientes. El primer piso se comunicaba con el segundo a través de una amplia y valiosa escalera de mármol. Los peldaños revestidos de una enorme alfombra oriental elaborada a mano se pareaban con los tapices de las paredes y, cuando se llegaba al final de la escalera, una enorme cúpula acristalada superaba la inmensidad del arco iris.
Amelia contrató a un famoso pintor argentino, alumno del maestro Antonio Berni, a fin de que éste retratase a su hija, su yerno y su nieta, pues pretendía ir completando la galería de retratos de los Montalvo. Patricia insistió en retratarse con su esposo. Hecho que rompió la tradición. Su madre no puso el menor obstáculo a su deseo. Sandra solo permitiría su estampa en un lienzo si era en compañía de Ofelia.
El cuadro de la pequeña resultaba algo tétrico: sonrisa forzada, mirada sentenciosa y, cómo no, esa muñeca de trapo. Ambas eran pura poesía, como una oda al mal.
Pasaban los días…Gustavo se incorporó a la Universidad Nacional. Era un joven catedrático con talento, hecho que le abrió grandes perspectivas en este nuevo trabajo. Su esposa intentaba descansar, habitualmente, se encontraba indispuesta, abandonó el mundo laboral
− temporalmente −. Se entretenía con el ganchillo, hizo preciosos suéteres para su hija y el bebé que esperaba. Amelia estaba feliz. A menudo iba a comprar todo tipo de enseres y muebles para ese nuevo nieto tan deseado. Ya se sabía el sexo, era varón. En realidad, la habitación del niño estaba lista para su llegada. Todos intentaban afinar su psicología al máximo, de tal modo que no deseaban que la soledad extraña de Sandra poblase sus sentimientos.
Un sábado, Amelia preparó un festín exclusivamente familiar. Sandra, como de costumbre, se encerró en su cuarto. Patricia, ya en su casi sexto mes de embarazo, estaba inapetente. Gustavo colaboró activamente, adornó el salón, también compró un pequeño sonajero para el niño que venía en camino y, evidentemente, algo más caro para su hija. Era una linda muñeca de trapo, nueva, sin costurones y con una cara que simbolizaba armonía.
Patricia estaba casi dispuesta para tal ágape. Gustavo sacó a la niña de la habitación. Luego bajó para seguir ayudando a su suegra. Al ver que no asistían ni su esposa ni su hija se dirigió hacia las escaleras. Y…¡Crash! Contempló como su mujer fue empujada por la niña y bajó bruscamente golpeándose entre los peldaños hasta caer al suelo. No se puede describir si el charco de sangre sobre el pavimento era más caudaloso que las segregaciones lagrimales de Gustavo. Claro estaba que Patricia estaba muerta. Amelia, prácticamente, lo presenció todo. Y lo que estaba por acontecer sin duda alguna. Gustavo, en un arrebato de ira, fue a por su hija, colocó sus manos en el cuello de la misma y apretó fuertemente hasta dejarla sin respiración, sin vida.
Amelia le abrazó casi sin fuerzas, recordó la nota que le escribió su esposo en la que definía a su nieta como maldita. Se intentó comunicar con su yerno. La intención de ella era que quedase impune pues ya le quería como a un hijo. No lo consiguió. Él llamó a la policía y tan solo contó que mató a su niña. Jamás dio explicación alguna como causa atenuante. ¡Para qué seguir si ya no lo soportaba!
Su absolución sería la condena perpetua a la que le sometió el Juez.
Amelia ingresó en un centro psiquiátrico. En menos de tres meses, terminó suicidándose.
Conforme a su testamento, una vez sin familia que heredase sus bienes, éstos fueron cedidos en beneficio a obras sociales.
La mansión principal fue remodelada a fin de convertirla en un colegio mixto, bilingüe y de enseñanza especializada para aquéllos alumnos que la precisasen.
Algunas zonas como la biblioteca y la galería de arte fueron restringidas y custodiadas con cámaras de seguridad y vigilantes. Las visitas a estos lugares se planificarían por los profesores de forma guiada.
Mientras se ejecutaba la reforma de la citada casa, la plantilla de obreros sufría muchas bajas, también se requirió a más de un contratista y arquitecto.
Pese a los obstáculos, dicho centro fue inaugurado con éxito.
El cupo de plazas fue cubierto. Muchos niños quedaron en lista de espera.
Los niños observaban fenómenos extraños, se lo comentaban a sus progenitores, pero éstos suponían que se debía a la nueva adaptación al centro y al cambio de amigos.
Los lapiceros caían al suelo, las mochilas cambian de ubicación, los uniformes se ensuciaban de tinta negra, sentían empujones, roturas de gafas, voces y muchas cosas inenarrables. Aparte de eso eran regañados por sus maestros.
Estos chicos no soportaban ir al colegio. Concretamente, Iván, pues en una ocasión sintió como todos los secadores del baño se pusieron en marcha, así como las cisternas de los inodoros al tiempo que las luces hacían un juego intermitente de iluminación. Mojó su cara con agua fría, estaba sudando, al mirarse en el espejo vio una imagen. Salió a toda prisa y se sentó en el pasillo absolutamente aterrado.
Al día siguiente, tocaba esa visita guiada que decidieron concertar los docentes. Llevarían al alumnado a ver la biblioteca y la sala de cuadros.
Muchos quedaron absortos ante tanta belleza, otros tiritaban.
En tan solo dos meses, dos guardias de seguridad dejaron su trabajo.
La dirección decidió contratar a personal emigrante, con experiencia incluso en defensa personal.
El más apto parecía ser un rumano, hombre fornido y de suma preparación. Pero éste no duró una semana en esa labor.
Muchos profesores se negaban a hacer guardia. El director tomó cartas en el asunto. Decidió llamar al cuerpo de seguridad del estado.
Allí se presentaron demostrando una actitud escéptica. Revisaron las zonas restringidas. En la galería de arte, el retrato de Sandra aparecía en negro, había salido del mismo. Las cámaras de seguridad captaron imágenes de ella con su muñeca de trapo. Se le veía claramente, no andaba, levitaba, al tiempo que sonreía y besaba a Ofelia.




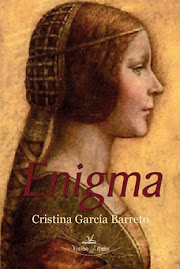







































6 comentarios:
Querida Cris, un relato conmovedor, escalofriante y muy cinematográfico.
Enhorabuena y un besito.
Mi querida Cris:
Tu libro de relatos va a ser la bomba. Nunca he visto escribir tan bien.
Felicidades amiga.
Abrazos.
Javier.
Sigue tu andadura pese a que te sientas en solitario.
Eres realmente buena escritora y persona.
No puedo dejar mis datos, soy personaje público y, a tu edad, no era capaz de de alcanzar tu nivel.
Tendrás momentos de desánimo, pero apuesto por ti.
Públicalo, por favor, más adelante pondré mi nombre.
Un cordial saludo.
Querida Cris:
Me parece tu relato desconcertante, lleno de detalles encadenados que enganchan y mantienen la atención de principio a fin.
Es curioso como el mal en la literatura se disfraza de niño, aunque en la vida real, los niños representan la ternura y la ingenuidad, entre otras cosas.
Enhorabuena.
Recibe un fuerte abrazo,
Mª Jesús
Querida y admirada amiga, recibo tus escritos, que leo con gran
interés. El último simbiotiza el alto nivel narrativo con el mensaje
humano y humanistico que dejas caer sobre todos nosotros. Que Dios
guarde, en la caja fuerte de su afectos, el talento en que envolvió tu vida de poeta y escritora. Sabes lo mucho que agradezco tus envíos. Un
abrazo grande.
Queridos amigos:
Algunos de los comentarios que recibo son de personas públicas que desean mantener su anonimato. No publican en blogs. Así pues, debo respetarles, al tiempo que me siento muy congratulada por las palabras que me dedican.
Publicar un comentario